Esta vez mi cacho carne le ha echado un valor sobrenatural a la vida. Él tiene el pelo largo, y pasa un miedo increíble cada vez que se da cuenta de que, aunque no quiera, ha llegado la hora de ir a la peluquería para arreglarlo un poco. Y es que a mi cacho carne le encanta su pelo, y le encanta cómo le queda largo, así que siempre teme que se lo corten demasiado y tenga que volver a pasar por aquella fase tan graciosa (vista desde fuera) en que decidió dejárselo largo y tenía en la cabeza un amasijo de rizos indomable. Y la situación se agrava estando de Erasmus en vez de en casita, por la dificultad de conectar con el peluquero.
En diciembre recurrió a Hélène, una amiga canadiense. Puestos a arriesgar, mejor ahorrarse diez euros para gastártelos en cerveza para olvidar. Y la verdad es que Hélène corta el pelo muy bien, y con diez euros te puedes tomar con ella varias birras para celebrarlo. El problema es que ella está otra vez en Canadá, y si bien el corte de pelo sigue siendo gratis el billete de avión cuesta una pasta.

Así que hace un par de semanas, cuando llegó el momento otra vez, el cacho carne empezó a sentir sudores fríos. Si los peluqueros españoles no entienden cosas como “no lo cortes mucho de largo, pero descargarlo todo lo que puedas porque si no se infla y parezco una Menina de Velázquez”, atrévete a explicarlo en inglés. De hecho su vecino fue a un peluquero y acabaron pasándole la máquina por toda la cabeza, cosa que en nuestro caso habría acabado con el peluquero sin ojos y mi cacho carne en la cárcel.
Pese a que una amiga española (Laura) se lo curró un montón, no tenía el material adecuado para descargar el pelo, así que al final tuvimos que ir a la pelu. La gracia de la pelu era que la peluquera en cuestión era dominicana (de nombre Josefina) y hablaba español, con lo que al menos podías entenderte con ella y, si hacía falta, acordarte de su madre dominicana. Además, la gente había salido contenta y mi cacho carne iba acompañado de una amiga a la que le hacía tanta falta como a él ir a cortarse el pelo y estaba casi más acongojada.
Pero resulta que el peluquero de chicos no era Josefina, sino un holandés. Un holandés que ni siquiera hablaba inglés. Lo primero fue explicarle lo que mi cacho carne quería, para lo que recurrieron a Josefina. Mientras Josefina traducía al holandés en tono de pregunta, mi cacho carne y su amiga se quedaron más que asustados con la mirada de miedo en la cara del peluquero, ya que tanto él como Josefina miraban el pelo de mi cacho carne con cara de “este es el Everest, colega, y hoy te toca subirte hasta arriba”. El final de la conversación sí fue comprensible para mi cacho carne, y tampoco resultaba tranquilizadora: el peluquero afirmó con la cabeza y, un tanto indeciso, dijo “Ja, ik kun” (traducción: sí, puedo).

Mi cacho carne, deseoso de no enemistarse con quien va a pasar objetos afilados cerca de sus orejas (a las que aprecia incluso más que a su pelo), intentó hablar en inglés y exprimir al máximo su holandés, pero no hubo suerte. Si bien es capaz de ir a un bar y pedir cervezas en semejante idioma, no está preparado para discutir la longitud y el número de capas que quiere en su pelo.
Así que el holandés peluquero se puso a trabajar. Al principio parecía que todo iba bien: se estaba limitando a descargar el pelo a base de navaja, que era la idea y lo que se suponía que Josefina le había transmitido. Pero al cabo de media hora de proceso mi cacho carne se iba asustando, y veía que sí le estaban cortando de largo más de lo acordado, y que en media hora da tiempo a cortar mucho pelo. Como el chico parecía majo, y parecía haber aprovechado todo el tiempo que no había estado estudiado idiomas para estudiar peluquería, le fue dejando hacer. Y qué cuernos, pregunta tú en holandés “perdona, ¿no crees que ya lo has descargado suficiente y que estás cortando mucho de largo?”.
El tiempo pasaba y el peluquero seguía entresacando mechones y mechones. Además, hacía cosas como intentar abrir la puerta con el pie mientras la navaja y el peine seguían en la cabeza de mi cacho carne. Pero todo iba bien y el resultado parecía bueno. Hasta que, llegados al final, el peluquero empezó a alisar el pelo de mi cacho carne. El sentimiento de impotencia y las ganas de dominar el holandés llegaron al máximo, pero no había nada que hacer. Y, en defensa del peluquero, hay que decir que hizo un gran trabajo, salvo por el odio que tiene mi cacho carne a que le alisen el pelo. Y es algo que los peluqueros no parecen entender, se lo digas en el idioma que se lo digas. Al día siguiente, bien rizado el pelo, quedó muy bien. Bravo por el peluquero monolingüe.
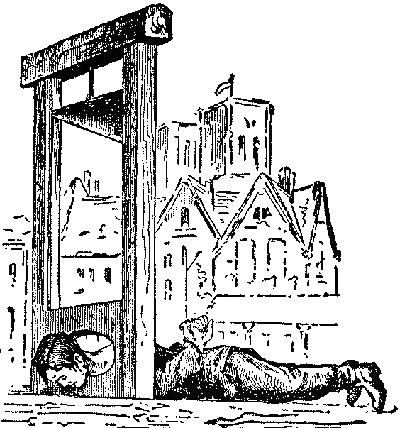
Pero éste es mi llamamiento a los peluqueros del mundo: ¿qué demonios os pasa? El alisado del pelo es un proceso largo, doloroso, dañino para el pelo y encima, en casos como el de mi cacho carne, inútil ya que su pelo volverá a rizarse al cabo de dos horas por más potingues que le eches. Sé que el problema es que a la mayor parte de la gente no le mola su pelo (que se joropien), pero esa manía de rizar el pelo liso y alisar el rizado es digna de la guillotina. Creo sinceramente que el sindicato de peluqueros debería exigir más horas de la clase “escuchar al cliente y hacerle caso en vez de hacer lo que me salga de los huevos”, así como ser más consciente del daño que puede hacer (físico, moral y al bolsillo).

Deja una respuesta